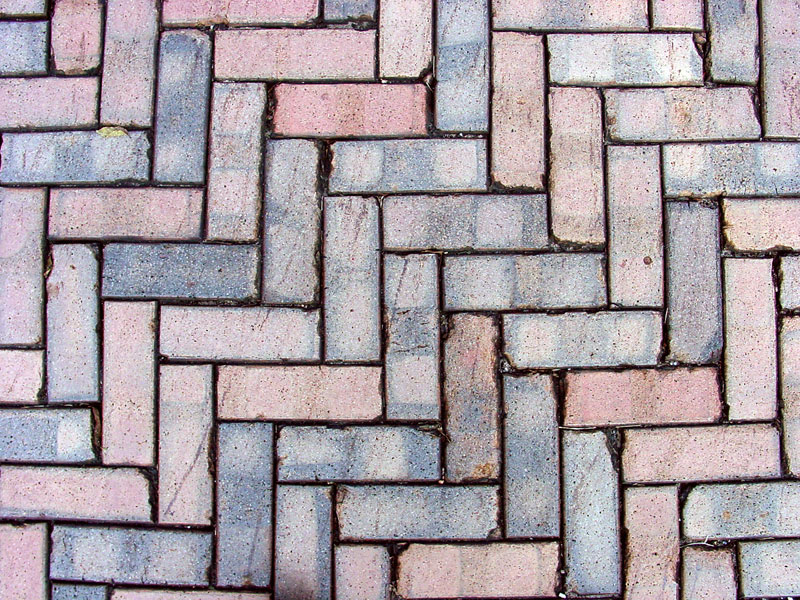Notas para una educacion sexual durante la adolescencia
Queremos empezar dejando claro que ser adolescente no es nada malo ni siquiera un momento de crisis en el sentido peyorativo de la palabra. De hecho la misma palabra adolescencia proviene de dos raíces distintas y de acuerdo a que origen le demos mas importancia se vera la actitud que tomaremos frente al adolescente.
Si se parte de la combinación entre «ad y dolescere» que significa faltan o sufrir, se manifiesta una actitud tal vez negativa que acrecentara la de por si difícil situación del chico. Por eso nosotros preferimos partir de la raíz «adolescentia y adolescere» que se refiere específicamente al crecimiento, o sea: un adolescente esta creciendo, se prepara para la adultez.
«La adolescencia ocupa el lapso de tiempo que transcurre desde el momento en que el niño deja de serlo corporalmente, hasta el momento en que psicológicamente ha logrado la definición de una personalidad propia y adulta.»1
Cierto que a esta edad hay «falta» de madurez, de experiencia y se «sufren» los cambios, pero la principal característica que conviene siempre rescatar como actitud general debe ser positiva, para que toda esta etapa que lo tiene tan absorbido no sea acentuada en su negatividad por los adultos que lo rodean, esto es, principalmente sus padres y docentes.
Debemos partir del concepto de que la adolescencia es un momento crucial en la vida individual, una edad maravillosa durante la cual se asumen decisiones trascendentes frente a oportunidades que la vida ira brindando. Confusión y esperanza se conjugan en un momento que exige de nosotros máxima atención y delicado acompañamiento porque lo cierto es que no esta exento de riesgos.
La adolescencia es una gran oportunidad para reafirmar los lazos de amor con los hijos:
«La adolescencia es la segunda oportunidad que Usted (padre y madre de familia) tiene, para afirmar o ganar la mente y el corazón de sus hijos. No deben desaprovecharla (…) Si usted forma un hogar feliz razonablemente unido, es probable que aunque poco o nada entienda de psicología o pedagogía, sus hijos sean felices. Si Usted vive solo o sola por fallecimiento del cónyuge, puede compensar la ausencia con recuerdo y amor. Si Usted esta separada o separado recuerde que deberá esforzarse más, pero que con dedicación y cariño conseguirá también buenos resultados.»2
Paralelamente para el maestro, que se incorpora al esfuerzo educativo del hogar, es un momento clave:
«El pensamiento que debe tenerse como educador sexual en el colegio de enseñanza media es que la educación sexual, en su esencia, es una educación para ser persona, y que si la adolescencia es la ultima batalla de la personalidad, tenemos que ayudar al adolescente a ganarla.»3
Queremos destacar la trascendencia de esta colaboración con la enseñanza del hogar para que el chico crezca en su camino hacia el ser persona plena y libre: hay que ayudarle a ganar esta «decisiva batalla» que aquí recién comienza. «Si sabemos que en la época de la adolescencia el púber toma distancia del hogar y busca modelos identificativos en personas ajenas al grupo familiar, que mejor cosa puede pasarle que encontrar esos nuevos modelos identificativos en sus profesores. Seria para la familia y para el alumno algo lo suficientemente importante como para asegurar que el adolescente se sentirá contenido en identificaciones con personajes que conocen el problema y trataran de ayudar, en lugar de que esas identificaciones sean puestas en personas no deseables que lo arrastraran por un camino equivocado».4
Ahora bien, conscientes de nuestra labor frente a los adolescentes que nos necesitan veamos algunas de las características de esta especifica etapa para poder entenderlos y tomar conciencia de nuestras posibilidades en la situación.
Tengamos presente que esta descripción justificara las intervenciones posteriores, por lo que no debe extrañarnos que en algunos casos se plantee solamente el problema y se deje hasta cierto punto pendiente su solución.
Como primera medida debemos decir que EL CAMBIO es lo que caracteriza esta etapa: los cambios se dan a todo nivel, comenzando por el físico, y siguiendo por el psicológico, el social y aun el espiritual.
Antes de describir algunos de estos cambios en cada nivel no debemos perder de vista que el chico, para ingresar en esta etapa, pierde muchas cosas: su mundo infantil, su cuerpo de niño, sus padres «de la infancia», su forma de expresar sus afectos, la seguridad de tener todo en su lugar y de saber cual es el suyo.
«Esta etapa existe en si y tiene sus peculiaridades e importancia, tal como las etapas infantiles; de hecho, la adolescencia debe entenderse como ‘el ultimo tribunal de apelaciones’ para enmendar juicios erróneos provenientes de edades previas.»5
Ahora le toca asumir nuevos desafíos, desde los que le presenta su «nuevo cuerpo» hasta los que pone sus estados de animo y la sociedad. Ya entiende mejor las cosas pero el ingresar a este nuevo mundo lo desorienta porque desconoce las «técnicas» para ubicarse en el. Por lo tanto comienza un esfuerzo por ingresar a un «lugar distinto» al cual teme pero a la vez desea pertenecer: el mundo de los adultos.
Constantemente se esta queriendo establecer con exactitud que marca el inicio de esta etapa. Evidentemente los cambios físicos son los primeros en aparecer con notoriedad pero ni siquiera ellos son ilustrativos de un momento tajante de inicio y fin de la etapa.
Lo cierto es que hoy día, por ejemplo, la consolidación del desarrollo físico no tiene prácticamente ninguna conexión con el fin de la adolescencia que es un fenómeno que abarca toda la persona y su relación con el entorno:
«Pero, +cuando empieza realmente? También aquí estamos sumidos en imprecisiones.
En la mujer existe un elemento clarísimo que es la menarca, es decir la primera menstruación, pero aquí no comienza la pubertad.
Este signo configuraría mas bien la coronación de un proceso que arranca mucho antes con el incremento en la secreción de hormonas que culmina en la aparición del flujo menstrual. El hacerse ‘señorita’, es el sello identificatorio psicofísico y social de este proceso.
La invasión hormonal al torrente sanguíneo hace posible la presentación de los caracteres sexuales secundarios, el cambio de la voz, un tipo femenino o masculino de crecimiento corporal, el aumento progresivo de las mamas en las niñas, el vello pubiano y axilar, el desarrollo de los órganos genitales, la barba. Los cambios psicológicos, etc.
La imprecisión y la ambigüedad se hace mas notoria aun en el varón en quien se dan todos los estos cambios sin tener un signo tan evidente como la menstruación. Sin embargo normalmente la simple observación visual con un poco de atención nos mostrara la diferencia entre un niño y un puber.»6
«De los cambios que se producen en su organismo el que reviste mayor dramatismo es el que se refiere a la madurez sexual. El equilibrio logrado en el periodo de latencia se rompe, ya que, por ejemplo, un niño de 14 años que haya logrado su madurez sexual no ha conseguido la misma madurez en cuanto a sus conductas sociales, que le permitan adaptarse críticamente a su medio ambiente. Aunque biológicamente maduro, el adolescente es inmaduro emocionalmente. Como alguien dijo: el adolescente es un cuerpo maduro en una mente inexperta.
Esta condición madurez biológica e inmadurez emocional le produce un estado de tensión y se ve obligado a realizar un lento aprendizaje que le permitirá adquirir nuevas técnicas que faciliten su ingreso al mundo adulto. Esta compleja situación da lugar a la llamada crisis de la adolescencia»7
Es oportuno que volvamos a recalcar que esta crisis no es sinónimo de desastre (como pudo ser la «Crisis del Golfo Pérsico») sino como apertura y crecimiento.
Aquí hay un elemento que también debemos agregar en la comprensión de la realidad del adolescente: Este tan profundo cambio físico, que también lo es claramente tanto de estatura como de largo de piernas y brazos, obliga al chico a reelaborar su antiguo esquema corporal. Esto significa que antes el «intuitivamente» sabia hasta donde llegaba su cuerpo y tenia un control total de sus movimientos. Pues a partir de ahora la cosa ya no es así.
Solemos ver, por tanto, a muchos adolescentes «torpes», que se llevan por delante todo, que tiran la silla al levantarse de la mesa, que se golpean contra marcos y ventanas abiertas, etc. Para comprender bien esto es como si el hubiese aprendido a manejar en un carro pequeño de dos puertas y de buenas a primeras le diéramos a conducir un camión: evidentemente tardara un poco en habituarse a sus nuevas medidas. Tengamos paciencia y sobre todo evitemos hacerlo sentir inútil, ya que este proceso es natural hasta que consolide definitivamente su nuevo esquema corporal.
Esta referencia a los cambios físicos nos abre la puerta para entender una de las causas de los cambios psicológicos. La mencionada descarga hormonal para favorecer y motorizar el crecimiento rompe un equilibrio e introduce en el chico una serie de sensaciones nuevas, grandes cantidades de energía que va a tener que ir aprendiendo a manejar.
Las energías que sobreabundan en el adolescente son fundamentalmente sexuales, pues este torrente hormonal comienza a establecer el paso de un cuerpo infantil a uno que pueda «hacerse cargo del otro» y transmitir vida.
Ante esto algunas fantasías se tiñen de connotaciones eróticas y se da un re-surgimiento del querer autosatisfacerse sexualmente que va acompañado de una mayor dosis de agresividad.
Algunos han querido ver en esta autosatisfacción de la masturbación una forma de ir re-equilibrando el origen de las energías y el dominio del cuerpo, hasta el punto de verlas fisiológicamente necesarias para recobrar el equilibrio psicofísico. Ahora sabemos que esto no es así.
Partiendo del innegable hecho de que la pulsión existe tenemos que analizar cual es la mejor forma de relacionarse con ella de modo tal que no se vuelva fuente de neurosis y que al mismo tiempo beneficie al adolescente en su consolidación personal.
La solución a esto se entiende cuando comprendemos la naturaleza de la llamada pulsión sexual.
De alguna manera se trata de reordenar la fuerza interior natural de la persona en capacidad de abrirse a los valores. Los valores, contenidos objetivos de las cosas, personas y situaciones que el hombre capta en su interioridad, dan a toda la persona la razón existencial necesaria para equilibrar la propia vida en la búsqueda de lo que los antiguos llamaban «vida lograda». La apertura posibilita objetividad y al mismo tiempo el compromiso con valores reales hacen crecer y afianzar esta apertura.
Todo lo anterior significa que la mejor forma de ayudar al adolescente a restablecer el equilibrio roto en este proceso de crecimiento es propiciar (no imponer) actividades:
* que demanden derroche físico (físico, montañismo, campamentos, etc.),
* gran atención (ya con el estudio tiene bastante, pero paralelamente se lo puede estimular al aprendizaje de algún idioma o instrumento musical),
* lo obligue a salir de si y a compartir (ayuda social, comunitaria y demás).
Al salir de si el adolescente empieza a comprender el mundo como es, y no desde un egocentrismo que lo hace poco objetivo.
Esta es la etapa en la cual el grupo es importante y ahora hablaremos de ello, solamente queremos recalcar que el adolescente en la medida de que «desde si mismo» salga y comparta lo que tenga para dar en forma altruista, estará encontrando el mejor camino para canalizar esa energía, que en su origen es sexual, pero que esta en el para que crezca en todo sentido.
Si esto no se diera el mismo adolescente buscaría la forma de equilibrarse y recuperar el control perdido, ya sea aislándose y convirtiéndose en una persona mas o menos antisocial centrada únicamente en si mismo y con una mirada poco objetiva sobre la realidad en general, pero sobre todo sobre la realidad de las personas. Se convierte en un «fantasioso» incapaz de relacionarse con el mundo real al que critica despiadadamente y sin mayor intención de aportar soluciones.
Otra forma de querer restablecer el equilibrio perdido pasa por la intelectualización excesiva que finalmente termina en una separación entre lo que piensa «muy racionalmente» y como actúa en su vida cotidiana.
En ambos casos se puede detectar un gran componente de agresividad y egocentrismo que son los elementos presentes en el inicio de la etapa como dos componentes del crecimiento.
Un adolescente que incorpora, no sin dificultades pero bien estos elementos a su desarrollo, logra convertir la agresividad en fuerza interior bajo su control y al egocentrismo (que en esta etapa no es egoísmo) en autentica autoimagen que le ayude a ubicarse en el mundo.
Si no se logra sacar al chico del ensimismamiento que significa la masturbación se corre el riesgo de no permitirle afianzar correctamente su autoimagen y por lo tanto abrirlo a la verdadera comunicación con el otro en el amor: le dificulta en un grado bastante grande el abrir la puerta de su existencia para que «otro» y comparta todo lo que dentro de si tiene.
Y en esto tenemos que ser sumamente cuidadosos frente a los estímulos que externamente le esta proyectando la sociedad, pues esa descarga que normalmente se debe canalizar a través de actividades creativas se ve entorpecida tanto por la actitud muelle que transmiten los medios como ideal de «felicidad» como por la carga erotizante que comunica la pornografía, que por otro lado desvirtúa el sentido de la sexualidad.
Egocentrismo (que, repetimos, no necesariamente es egoísmo como tal, pero que no debe ser descuidado), un cierto grado de agresividad, tendencia a la critica mordaz y subjetiva son algunas de las características de este paso obligado a la madurez y como se ha visto solo hace falta saberlo capitalizar hacia la concreción de la personalidad. Es necesario potenciar claro esta las virtudes que trae el chico: pureza en la mirada sobre el mundo, tendencia al altruismo, sinceridad y por sobre todas las cosas un marcado deseo de asegurar la felicidad y un derroche muy particular de energías.
Tenemos que tener presente también que el adolescente se encuentra como desconcertado frente a sus cambios anímicos y de humor. Así como su cuerpo se descompensa para ser «mas grande», toda su psicología también se «desbalancea» para crecer de modo de ir incorporando esas sensaciones nuevas de una manera adecuada. Esto lleva a que la susceptibilidad sea una de las actitudes mas frecuentes que se presente en una relación que hasta ese momento era armónica y estable.
Reacciona violentamente en ocasiones como una forma de tratar de ocultar la inseguridad en la que se encuentra. El esta como en un puente colgante, en medio de la noche.
Sabe que no puede volver atrás y cada paso que da hace que el puente se mueva en forma alarmante por lo que tiene mas que miedo, ansiedad. Anhela (y de alguna manera sabe interiormente) que al final del puente este la punta de «inicio» de su camino, pero mientras tanto tiene que recorrer madera tras madera.
Mas que miedo tiene inseguridad como si esto fuera una prueba que el tiene que pasar para no quedar mal con los demás que «lo observan». Por lo tanto no deja que casi nadie entre verdaderamente en ese puente, mucho menos «papa y mama», después de todo es su puente.
Por momentos siente que una voz le dice: «quédate, el puente puede ser inseguro, pero es mejor que llegar al final»; se instala en medio del proceso básicamente por miedo a asumir la responsabilidad (cuando el adolescente, falto de apoyo y hasta estimulado por la sociedad a que haga caso a esta voz se queda inmovilizado da lugar a lo que conocemos como los eternos adolescentes). Por otros sugiere: «ya hace demasiado que estas aquí, mejor sal corriendo», cosa que cuando hace remueve de tal modo su puente que se vuelve a inmovilizar o sigue corriendo, ojos cerrados, aun a riesgo de «caerse o golpearse».
Es el llamado sentimiento de omnipotencia («yo lo puedo todo y a mi nada me puede pasar») que lleva al adolescente a actuar con inconsciencia y sin valorar las posibles consecuencias de sus actos. Justamente esta actitud, cuando se da cuenta de sus limitaciones, lo decepciona, con lo que pasa de la euforia a la depresión.
Muchas veces esta amplitud entre el sentimiento positivo y el negativo se da cuando nota la ambivalencia del mundo que violenta la visión pura con la que sale de la infancia. Ante la ambivalencia que detecta en la sociedad puede optar por renunciar a si, a su identidad y mimetizarse con la masa para acabar «haciendo lo que le dicen», o por revelarse en forma violenta y no objetiva y actuar por reacción en manifestaciones de agresividad o de una cierta «clandestinidad social», acentuando la pertenencia a un grupo que se ubica como «marginal».
Al experimentar sentimientos tan dispares el adolescente «grita»: se encierra, se vuelve arrogante y desea una privacidad excluyente. Esta suerte de «grito» es algo así como lo que hacían los antiguos guerreros para hacerse la idea de que no tenían miedo: el adolescente no quiere que fundamentalmente sus padres noten la confusión que siente.
Pero correr desaforado o estancarse pasivamente no son las únicas reacciones que pueden tomar los adolescentes: lo mejor es que cobren firmemente conciencia de la necesidad de su propio equilibrio y consolide su personalidad frente a un mundo que es polivalente.
Para ser verdaderamente justos en el análisis debemos tener en cuenta que cuando el chico se lanza a «caminar» comienza a sentirse feliz, seguro y un poco mas tranquilo: «avance, di un paso y ahora parece que el puente es un poco mas sólido, ya estoy mas cerca». Este sentimiento mas sosegado le da seguridad y consolida su personalidad y confianza, puede ir tomando mayores responsabilidades, el mismo y los demás pueden confiar un poco mas en el.
Las dos actitudes anteriores hablaron en mayor o menor medida de la DESPERSONALIZACION, esta ultima conduce a la PERSONALIZACION que hace al hombre libre y que en definitiva es el ideal de todo proceso de educación sexual: una educación para ser persona.
De lo dicho se desprende la necesidad de no perder de vista ninguno de los variados aspectos que hemos tratado de tener en cuenta a lo largo de todos los cursos, aunque muchas de las dimensiones tocadas no tengan aparentemente mucho que ver.
Queremos aclarar que es totalmente normal que la mayoría de los adolescentes pasen de una forma u otra por sentimientos como los descritos hasta aquí, por lo que no hay que asustarse.
Sin embargo hay que tener en cuenta que no se quede instalado en ninguna de las dos primeras actitudes, tanto en el de la omnipotencia imprudente como en el del autoabandono y apatía desinteresada que le impedirá llegar a consolidar su personalidad.
Debemos siempre apuntalar por el contrario la ultima actitud, la de seguridad ante el logro lo que le permitirá a nuestro hijo o alumno arribar al final del puente con éxito. Pero no lo olvidemos, mientras tanto se debe tener paciencia; un tropezón no es caída y los tres sentimientos se pueden suceder en varias ocasiones.
Pero el mundo del adolescente no se agota allí. Lo que hasta ahora revisamos son algunas de las consecuencias del rompimiento del chico con su «cuerpo infantil». Sin embargo otra esfera de conflicto intenso también se instala en el rompimiento con el lugar que los padres, la familia y en general toda autoridad ocupaban poco tiempo antes.
«Al llegar la pubertad y entrar en la adolescencia al joven quiere ser independiente. Gusta tener libertad y ejercer dicha libertad, pero al mismo tiempo, no sabe y no esta acostumbrado a usarla.
Necesita ayuda, precisa el consejo paterno y materno y se siente fuertemente ligado por los lazos que lo ataban a sus padres hasta ese momento. Se produce así una sorda lucha entre sus deseos de independencia y su miedo a perder la dependencia»1
Es como si cada chico cruzara el tormentoso mar entre la niñez y la adultez a nado: quiere y tiene que hacerlo solo, pero sus padres son ese imprescindible bote que siempre esta y al que se recurre en caso de necesidad. Si no hay bote la soledad del nadador es grande y busca cualquier salvavidas para descansar. lamentablemente en ese mar existen demasiados salvavidas de plomo.
En función de la tensión entre la ruptura con todo lo anterior y el desafío de lo nuevo mas el ansia de libertad enfrentada a la natural limitación madurativa, el «yo» del adolescente, su núcleo mas intimo, esta como removido, conmocionado; se pregunta por si mismo y la respuesta aparece difusa. Descubrir y afianzar su personalidad y su lugar en el mundo son entonces una y la misma cosa: su misión.
Tengamos en cuenta que esto también forma parte de la causa de la confusión que manifiesta y que la resolución de cualquiera de los aspectos descubiertos no será posible si no se toma en cuenta la totalidad del contexto de la vida del chico, incluida la relación con la sociedad:
«En esa búsqueda de identificación es común que el adolescente se revele contra el sistema de valores y los consejos e intromisiones de los padres. Rechaza la identificación con el padre del mismo sexo -lo que era habitual en la infancia- y trata de buscar otros modelos identificatorios fuera del hogar. Pero la separación que hace de sus padres coloca al adolescente en situación de peligro. Antes tenia a donde recurrir cuando aparecían dudas o no podía manejar la realidad.
Ahora, al separarse de ellos se queda sin la fuente de protección y amor. Tratara desesperadamente de conseguir otro grupo que reemplace al familiar y le permita tener pertenencia a el. Se agrupara entonces con otros adolescentes, que tienen sus mismos problemas, y constituirán «la barra» (la pandilla), que ha de asumir el rol que antes desempeñaban los padres.»2
«La barra (pandilla) impone las normas de conducta, desde como vestirse hasta como hablar»3
He aquí lo que suena mas paradójico: por un lado el adolescente busca casi desesperadamente su yo personal, nuevo, afirmado, y por otro desea tanto pertenecer (aunque lo que mejor deberíamos decir es que teme quedar fuera) que puede llegar a sacrificar cualquier conquista en esta línea. Pero debemos decirlo con claridad: el hecho que los adolescentes se junten y armen grupos es algo natural, sumamente sano, propio de la edad y que puede servir para motorizar su proceso de personalización y socialización. Lo importante es tener perfectamente claras las reglas de los grupos en los que se integran y como se ejerce el liderazgo en ellos. «Aun cuando los hijos han recibido mensajes positivos y veraces, que les permiten disfrutar de su existencia, valorarse y valorar a las demás personas, y mantener una actitud básica de optimismo y de confianza ante la vida, durante la adolescencia tendrán que revisar y cuestionar estos conceptos ‘sentidos’, para convertirlos en conceptos razonados acerca de la vida, de ellos mismos y de los demás.
Por eso será sano y positivo el riesgo de cambiar los afectos seguros de sus padres y de su familia, por los ‘cariños’ y ‘lealtades’ inciertos de amigos y personas ajenas a la familia. Necesita saber -demostrarse a si mismo- si en realidad vale, es capaz, aceptado, apreciado, hábil, apto para disfrutar y hacer disfrutar a otros de la existencia.»4
El chico y la chica estrenan socialmente, ante sus «amigotes», un yo que van construyendo con esfuerzo, por lo que tanto la lealtad al grupo como el ansia de pertenencia hacen fuerte mella en su actuación.
Si el grupo tiene una finalidad claramente definida y busca tanto el altruismo (ayuda social, religiosa, comunitaria, etc.), como la expansión sana de las potencialidades de cada uno (campismo, deporte, etc.), es mas sencillo que el efecto sea positivo y tiene posibilidades de brindar verdaderos espacios de participación, ya que todos son importantes: el grupo lo hacen ellos para un fin que a todos ayuda.
Ahora si el grupo no tiene un fin mas o menos definido y se forma por razones demasiado subjetivas (compartir «la incomprensión de los viejos», etc.), suele convertirse en una situación complicada, ya que el grupo suele «hacerlos» a ellos: puede llegar a ahogar su naciente personalidad y ejercer una perjudicial presión de grupo.
Dos cosas concretas pueden hacer los padres:
«Primero, encontrar ambientes sanos y positivos en los que nuestros hijos puedan convivir y apreciar a otros jóvenes alegres, sanos, centrados, generosos, que estudian y trabajan por ellos mismos y por el bien de los demás, y que luchan de modo positivo por la definición de un rol, de una identidad productiva y solidaria. Tal vez hay un grupo a la vuelta de la esquina, o puede que sea necesario ir mas lejos, pero resulta indispensable contrarrestar tantos modelos negativos y perniciosos de la fantasía televisiva y cinematográfica. Segundo, acompañar moral y afectivamente al hijo, para que se sienta orgulloso de el mismo, de su valentía, de su verticalidad y de su fidelidad.»5
Sencillamente lo mas oportuno es tratar de conocer, en el caso de los padres, con quien se junta sus hijos, teniendo una gran paciencia en el aspecto formal pero observando el fondo del desenvolvimiento del grupo. Finalmente hay que enseñar al adolescente a incorporarse a los grupos con criterios de selección para que aprenda el valor verdadero de la amistad, la solidaridad, la camaradería y la lealtad sin caer en actitudes que sean contrarias a sus opciones mas profundas. Hay que inculcarle la noción de que el grupo esta ahí para ayudarlo en su camino y no para ser un obstáculo mas.
Para el docente es importante esforzarse naturalmente en ser esa compañía que el chico necesita, sabiendo que es relativamente fácil que se impacte positivamente con la imagen que le transmitamos y nos incorpore como modelos. Si esto ayuda a crecer y a lograr identificaciones edificantes que realmente aleje a los alumnos de otras mas superficiales y materialistas, se estará entonces cumpliendo con una de las misiones mas importantes que la familia encomienda al maestro en función de sus hijos en esta edad.
Por otro lado no se deben perder de vista los grupos que se van conformando en el ámbito escolar de modo de que, sin caer en la persecución asfixiante, se tenga en cuenta el surgimiento de liderazgos basados en una malsana «fama» que pueda ir en deterioro del resto de los alumnos. Para esto es bueno estimular a quienes demuestren capacidades de guía positiva de modo que sea apetecible conformar el grupo según estas pautas.
De todos modos toda acción en esta línea, tanto de parte de padres como de docentes debe ser muy pero muy prudente, sabiendo que pocas cosas molestan y alejan tanto al adolescente como «algunos adultos entrometidos.»
En función de este diagnostico es mucho lo que la familia y la escuela pueden y deben hacer para ayudar a los chicos y chicas que van creciendo.
«En primer lugar, el educador debe entrar en la vida afectiva de su educando pidiendo permiso y respetando el santuario de su existencia juvenil, tan llena de contradicciones. Nunca imitar a aquellos que pasan por la intimidad de sus hijos como un búfalo por un salón de porcelanas, derribando todo lo que encuentra en su paso, haciendo añicos las obras de arte, para salir triunfante por la puerta trasera como si nada hubiera ocurrido!»6
A continuación ponemos una serie de consejos sencillos que pueden servir para lograr esta tan delicada labor:7
Primero: entender que los adolescentes son protagónicos, no necesariamente antagónicos, es decir, lo que muchas veces les mueve no es sino el deseo de ser y actuar. Debemos dar la mayor cantidad posible de explicaciones razonables: esto es ejercer la autoridad pero dando lugar a que el otro piense por si mismo, protagonice.
Segundo: evitar que el dialogo familiar se convierta en sermón, hay que comprender el punto de vista del chico aunque no se lo pueda comprender.
Tercero: El adolescente necesita orientación, pero mas necesita acompañamiento. No requiere alguien junto a el que le este diciendo toda la vida que hacer y como comportarse: lo que mas falta le hace es alguien que lo acompañe en sus temores, que le diga desde lo mas hondo del alma ‘te entiendo’, ‘comparto tu sentimiento’ de alegría, de tristeza, de nostalgia, de temor, de confianza.
Cuarto: Demostrarles que los estimamos y respetamos en su persona, ideas, proyectos y sentimientos, evitando tanto el rechazo como la sobreprotección afectiva. Acompañarlo sin imponerle compañía; decirle sin palabras que estamos disponibles, que tenemos tiempo para el, que confiamos en su habilidad para manejar sus sentimientos y que no tenemos prisa en verlo superarse.
Quinto: Ayudarle a conocerse -con sus cualidades y limitaciones-, valorarse -en lo que es y en lo que puede llegar a ser- y aceptarse para que entre en competencia con el mismo y no con los demás.
Sexto: Ayudarlo a hacerse responsable. Esto no equivale a abandonarlo a sus fuerzas ni tampoco ignorar sus tropiezos. No debemos «responder por el» liberándolo de las consecuencias de sus actos -bloqueo del desarrollo de la responsabilidad- ni dejarlo completamente solo en forma prematura.
Séptimo: Refrendar la confianza que tenemos en el, si la gente valiosa para el confía en lo que es y hace, el mismo podrá confiar cada vez en si mismo. Sin embargo esta confianza no debe ser ciega ni invariable por mas «fama» que el chico tenga frente a nosotros.
Octavo: No confundir tolerancia con permisividad. Ser en extremo tolerante con todo aquello que es intrascendente, pero al mismo tiempo ser claramente exigente con lo fundamental, corrigiendo cada vez que se requiera, porque están en juego valores humanos inabdicables.
Noveno: Evitar tanto la disciplina rígida e irracional como el caos en la disciplina del hogar. Se debe ejercer una autoridad real y firme, pero por la persuasión en el amor y el servicio, esto le ayudara al adolescente a ir aprendiendo la disciplina que necesitara en la vida. Este ejercicio de la autoridad paterna (y también por que no del docente) debe ser razonable y razonada, estable y constante, útil y benéfica para todo el grupo y lo suficientemente flexible como para poder adaptarse a los cambios que se presenten.
Décimo: Acompañar, acercarse, dialogar y compartir con los hijos y alumnos no significa que los padres y docentes se tengan que «disfrazarse» de adolescentes. En la adolescencia se requiere un modelo cercano y afectuoso que sirva de pauta y referencia para la definición mas completa del propio «yo»; pero ese cierto «modelo» debe ser adulto, firme, estable, hasta cierto punto admirable, nunca lejano ni inaccesible, pero tampoco tan cercano que no represente ninguna guía ni orientación.
El objetivo bien podría ser finalmente como el que plantea Gerardo Canseco para los padres, pero que en el presente caso se aplica a todos los que se involucren con los adolescentes:
«Mas que nunca estos padres perfeccionan su estilo de autoridad persuasiva, basada en el servicio y el amor, logrando que su hijo adolescente los ‘contrate’ como sus consejeros que lo alientan en los tropiezos, lo orientan en las vacilaciones, lo refuerzan en su autoestima, lo ratifican en su confianza y lo reconocen en sus esfuerzos incluso cuando estos no fueron del todo afortunados.
El mensaje afectivo, dotado de fuerte carga espiritual y emocional, que desde estas actitudes envían los padres (y docentes), equivale a ‘eres valioso’, ‘tu puedes’, ‘se tu mismo’, ‘lo vas a lograr’, y muchos otros que ayudan a superar los momentos de incertidumbre, desconcierto, inseguridad o timidez que los acelerados cambios físicos y mentales de esta edad implican».
Autor:Carlos Eduardo Beltramo Alvarez
Fuente: Aciprensa